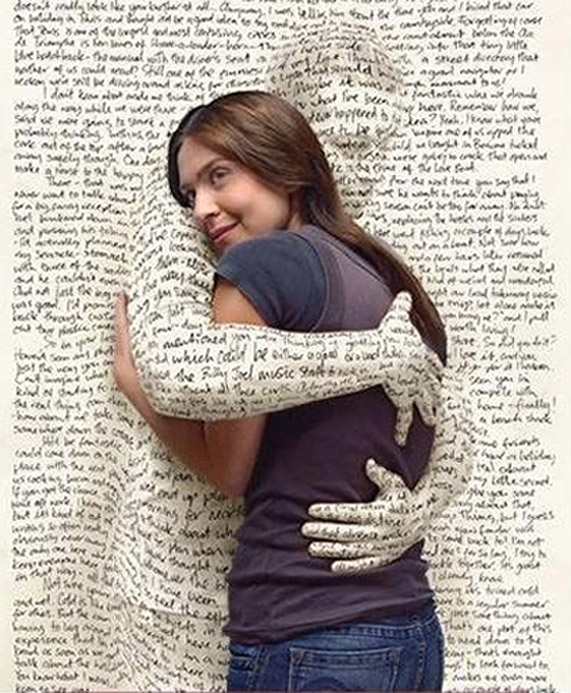
Érase una vez un escritor fracasado. Vivía en un pueblecito costero del sur, junto a una hermosa plaza y un gran árbol. Todas las mañanas, y desde hacía ya muchos años, escribía unas líneas para sí mismo, ya que he dicho que era un escritor fracasado, y muy pocas personas leían lo que escribía.
Frente a su más fiel amante, su olivetti, tecleaba y tecleaba sin más intención que la de su propia y solitaria lectura. Sus gafas, la ayuda, y el giro de su cabeza hacia las teclas y a lo que llevaba escrito, su más permanente viaje.
Le gustaba escribir con la ventana abierta, con el sonido de la plaza como banda sonora de fondo; el aleteo de las palomas, el piar de los gorriones, los gritos de los niños y de sus madres, la armónica del afilador. Todo era necesario para una cómoda sesión de escritura. Cómoda, pero inservible.
Jamás se preguntaba cómo abordar un escrito, un relato o un poema, pero sí se martilleaba con la pregunta de por qué nunca había publicado nada, de por qué en toda su vida no consiguió el sueño de dar a conocer su literatura a todo el mundo, no sólo a sus más fieles amigos o familiares. Se apoyaba en esa amargura para seguir escribiendo. Al contrario de lo que otro hubiera hecho, él continuaba correspondiendo a su amor por la escritura, hasta que su salud se lo permitiera, claro, y ya no le importaba que únicamente él lo leyese. Era escritor y no dejaría de serlo hasta su muerte, podría negarse, pero su espíritu insistiría hasta la extenuación para que no cesara de formar esa silueta eterna; escritor, teclas, gafas, ventana…aunque siempre faltara el anhelado éxito.
En lo más oculto de su estantería, enterrado entre decenas de libros, había uno, tan solitario como su hacedor. Un tomo de folios grapados dentro de una carpeta azul. Llevaba allí más de treinta años y allí permanecería hasta que el tiempo, o el que lo encontrara tras su muerte, dispusiese.
El escritor no deseaba sacarlo de aquella profunda tumba de libros para desempolvarlo y volver a leerlo e incluso intentar hacer algo con él. Recordaba algo que escuchó decir a un hombre en su otra morada, el bar de la plaza. El hombre comentaba que su padre había muerto y que lo único que le había dejado era un coche antiguo, de olvidada marca, de poco valor, pero que al ser lo poco que su progenitor le legó, el lo poseería hasta el fin de sus días. Aseguraba que lo encerraría en una cochera, cubierto por una lona y allí lo dejaría, hasta que el tiempo o quien viniese detrás, dispusiese de él. Siempre pensó lo mismo acerca del primer libro que escribió y que también fue el último.
Cada vez que pasaba por delante de su librería particular, despotricaba de igual manera:
<< Más de cincuenta años tienes… ¡Ahí te pudrirás!, sepultada entre los grandes y auténticos libros. ¡Ahí morirás!, entre las historias que me enseñaron y que a darte forma me ayudaron…Eres como yo, recluido en las voces de los escritores que te rodean. Sumido en el recuerdo de cuando te parí, en aquellos días de esperanza y deseo de gloria. Como yo desaparecerás y nadie en la vida sabrá de tu existencia, igual que el agua de la lluvia se esfuma por los imbornales de la calle sin que nadie lo note; ese es mi destino y también el tuyo >>.
Ritual diario esa increpación a su único gran trabajo. Lo odiaba con igual intensidad que lo amaba, pero tanto tiempo llevaba sin leerlo, que ya se lo había tomado como una viudedad adquirida muchos años atrás.
Los otros libros eran la lápida de la tumba: Dostoievsky, Flaubert, Poe, entre otros muchos y diversos artistas que componían las esquelas de tan peculiar sepulcro.
Otros hijos intentó engendrar, pero ninguno llego a formarse o nacieron mal. Los comenzaba con mucha fuerza y pasión, en días de bendita inspiración, pero siempre que llegaba a pocas líneas del ecuador de la obra, la desechaba, cancelando el experimento, bien porque ya la que era bendita inspiración ahora era una brújula loca con alocadas direcciones, o bien por otras razones.
Ya había pasado por esa época de temor ante el papel blanco; aquel vacío, aquel abismo que se abría paso ante sus ojos y que no era más que una hoja hecha con celulosa vegetal, que en el peor de los casos pudo haber sido un árbol. Aquellos borrones, aquellas bolas de destrucción de lo plasmado en el papel, o cuántas veces recordaría la vez en que escribió un relato, a su juicio tan malo, que decidió darle castigo, pegándolo en el tablón de anuncios de la universidad para que todos lo leyesen y se rieran de él. ¿Acaso su capacidad artística era mejor que sus creaciones?, quizá la manera de expresarlo y rellenar esa hoja creada a partir de un árbol podría ser el problema y en ese debate, en esa lucha interior, llevaba inmerso mucho tiempo.
Los paréntesis entre sesiones de escritura resultaban de gran satisfacción. Los preludios siempre son más intensos que la obtención y el disfrute de lo deseado. Pensaba en un tonto ejemplo. Una mujer hermosa cruza la calle, la miras y sueñas con llevarla a la cama, con besarla, con acariciarla y poseerla hasta que no puedas más; he ahí lo excelente, ese sueño, ese ansia. Y aunque después la tocas y la rozas con tus labios por su divino cuerpo, te deleitas más en el deseo imaginado que con la culminación final del acto. Por eso, los intermedios en el bar, observando a los clientes, a los viandantes desde la ventana del local, eran muy positivos. Allí comenzaba el proceso de lo que escribiría. Era allí donde encontraba la iluminación que lo invoca todo, y ese instante tan placentero era en muchas ocasiones más provechoso que el mismo abordaje de un cuento, o de cualquier otra cosa.
Pese a esos breves momentos de gozo tejiendo nuevos capítulos de su desconocido legado literario, se veía a sí mismo encasillado en el papel de escritor fracasado que se sienta a media tarde en el bar, dejando a los que desean oírlo perlas de su ilustrado discurso y resignado al ver sus caras de admiración y extrañeza, ya que esa persona con ese don para la palabra no es más que un perfecto anónimo bebedor de café y de un par de vasos de whiskey con hielo. La imagen de bohemio con, -sólo en sus sueños, como en aquella obra de Fernán Gómez-, glorioso pasado, le molestaba, pero no podía zafarse de ella. Deseaba ser un asiduo más del establecimiento, sin embargo, los que le rodeaban en la barra lo etiquetaron con ese perfil, ya que le resultaba imposible dejar de ser él, de ser diferente; en estilo, en locución y en aclaraciones sobre muchos temas que, incuestionablemente, conocía.
<< Una prisión es ese bar >>, se decía, pero una prisión necesaria. No le hacían gracia las vulgaridades ni las groserías, pero las precisaba y debía escucharlas. Esas paridas que soltaban junto al camarero, auténtico profesor de memeces y necedades. Esas memorables coces al diccionario de la academia patria. Esos vómitos de barbaridades, dichos con énfasis cultural y de potencialmente entendido. Todo ello le era útil y necesario y le ayudaba a moldear ideas que después traspasaría al papel.
Siempre pensó que el verdadero culpable del fracaso de un escritor era la escasa lectura de la gente. La televisión y ahora Internet, habían eliminado con sólo un botón la figura del lector, antaño tan abundante. Era cierto que en tiempos el analfabetismo era pronunciado, pero todo aquel que podía permitírselo leía libros. Ahora, todo el mundo tenía a su alcance un libro, o una cercana biblioteca, pero estas sólo se llenaban de obligados estudiantes y de jubilados.
Cuando ya lo que él creía que era el primer síntoma de locura hizo aparición en su tormentosa mente, ideó un plan; una prueba consigo mismo que demostraría el poco interés de la época actual por la lectura. Una cálida noche, casi al borde de la madrugada, sacó a su perra a pasear, portando bajo el brazo un libro. La obra era ‘’El lobo estepario’’, de Herman Hesse, célebre escritor de culto del Siglo XX. Comprobando que nadie pasaba por la calle, dejó el libro sobre uno de los bancos de la plaza. Toda la noche permaneció atento al mismo desde su ventana. Había pasado noches enteras escribiendo o incluso de escarceos nocturnos, pero aquello era nuevo. Nadie advirtió la presencia del ejemplar en el banco, hasta que sobre las seis de la mañana el barrendero lo cogió, y sin más miramientos, lo echó al cubo de la basura que transportaba en un carro. Plan fallido estrepitosamente. Debía evitar al barrendero.
A la mañana siguiente, sobre la misma hora de cuando el barrendero truncó su propósito, esperó a que el trabajador terminase de barrer la calle y acto seguido, bajó otro ejemplar para ponerlo en el mismo banco y sin que nadie lo viese. Esta vez se trataba de ‘’El fulgor y la sangre’’, del neorrealista Ignacio Aldecoa.
Volvió a su puesto en la ventana y lo avanzado de la hora hizo que su vigilancia fuera breve. Un jovial y bigotudo anciano regresaba de comprar el pan y el diario matutino. Miró la novela y al hacerlo lo hizo también a los lados. Supuso que nadie le veía y el libro, aunque antiguo, parecía en buen estado, así que lo cubrió con el periódico, iniciando de nuevo su camino. Pero seguramente el bigotudo madrugador no lo leería, y quizá sólo le serviría para ponerlo en una estantería junto con algunos más que tampoco había leído, o quizá sí, y aquel señor era un buen lector que jamás había robado nada a nadie, pero que aquella mañana encontró un libro de un autor al que había escuchado, pero no leído, y a la bolsa. Aun así, su teoría aún no había sido comprobada, era, sin duda alguna, un jubilado, y además, ver como alguien encuentra y se lleva un libro abandonado a su casa no le decía nada. Él buscaba otra cosa.
La misma hora era la elegida. La novela de esta vez sería ‘’Adiós, muñeca’’, de Raymond Chandler, el padre literario de Philip Marlowe. Libros muy distintos todos, pero libros al fin y al cabo. Pasaron los minutos…un par de horas, y nadie, ninguno de los viandantes de la ya bulliciosa plaza se percataba de la obra abandonada. ‘’Vamos Raymond, no eres tan malo’’, murmuraba el escritor desde la ventana. De pronto, la plaza se llenó de niños. Era sábado, no había colegio y uno de los críos, tras llamar a otro en bicicleta montado como él, cogió ‘’Adiós, muñeca’’ y se lo llevó, sin preocuparse de que alguien, su dueño por ejemplo, lo estuviese viendo. Sobre las dos ruedas de la bicicleta y apresado por la inocente mano, la novela fue llevada a una cafetería cercana. El escritor, curioso hasta la sepultura, bajó de la casa y se acercó hasta la citada parada del libro de Chandler. Nada más llegar vio cómo salían tres señoras jóvenes y una de ellas, en una bolsa de supermercado, llevaba el libro que el crío le había llevado.
Su teoría se negaba a dar nada claro. La gente hurtaba los libros, ya que hizo la prueba con varios más, y empezó a llegar a la conclusión de que para la época actual, un libro era una posesión material y en el mejor de los casos, un buen regalo, pero no era eso lo que él pensaba sobre lo que significaba y representaba un libro.
Por culpa de su paranoica suposición había perdido ya varios tomos. Pero no le importaba. Dentro de su locura algo le decía que alguien habría de su mismo pensamiento; ya no se trataba de demostrar si las personas leen o no leen. El objetivo era creerse poseedor de una afirmación. Nadie estaba con él, y los ejemplares abandonados intencionadamente eran sustraídos y llevados a otras casas casi con la misma disposición de si en vez de ser un libro lo encontrado, fuese un saco de patatas o un televisor. Un libro era algo más que una sucesión de páginas mecanografiadas e impresas.
Finalmente, ya con aspecto desmejorado y desbordado por los delirios, hizo algo antes impensable. De la cripta literaria, levantando a los clásicos de sus rancios asientos y no importándole que estos cayeran de lo alto de las estanterías, sacó su primera y última novela. El título era ‘’Trozo de vida’’, y el nombre de su autor, Pablo Díaz. Con especial cuidado de que no se desencuadernaran las hojas, y después de pasar el puntual barrendero, lo puso encima del ya literario banco. Esta vez no subió a su puesto en la ventana, sino que se quedó justo en el banco contiguo. Sopló una ligera ventisca marina y las amarillentas hojas empezaron a levantarse, así que de un montón de ladrillos de una obra contigua cogió uno, colocando su punta, para que se viese claramente el título, sobre la inédita obra. Ya no sabía cuál era su intención, y si la sabía, no quería publicarla en sus labios. La imagen de un taco grueso y casi descolocado de folios ubicados en un banco y con un ladrillo encima no dejaba de ser inusual y curiosa. Los viandantes pasaban por su lado sin ver nada, y es que parecía un montón de folletos publicitarios, o más bien unos documentos olvidados por alguien.
Dos ancianos de bastón en ristre se sentaron y uno miró hacia la pila de folios. Pero sólo miró. Ni siquiera los tocó.
Pasaron tres horas y ‘’Trozo de vida’’ seguía allí, como algo abandonado y olvidado.
Decidió dar por fracasado el plan, ya que su triunfo hubiese sido otro. Y en el momento en que se levantaba del banco para coger la obra, una adolescente se detuvo en el mismo. Leyó el título y poniéndolo sobre sus piernas, comenzó a leerlo. El escritor volvió a sentarse expectante.
La chica no levantaba la vista; se veía que estaba interesada en la lectura. Por fin alguien se había sentado a leer y no a coger un libro. Fue el momento más feliz de su vida y se preguntaba si aquello sería comparable a recibir un premio Planeta o similar.
Su enloquecimiento llegaba al éxtasis total. Casi todos los que habían pasado por aquel asiento público se habían apropiado del libro que, sorprendentemente, allí habían dejado, pero nadie hasta aquella joven, nadie, se había sentado con la sola intención de leerlo.
Casi media hora después un chico de casi la misma edad apareció, besándola y cogiéndola del brazo. Esta cerró la encuadernación después de plegar la punta de una de sus páginas y dejó la lectura en el mismo sitio del que la había cogido, colocando el ladrillo casi en la misma posición. El novio o lo que fuera, le preguntó y la chica mostró un gesto de extrañeza, como que ciertamente desconocía la procedencia del escrito.
Los dos comenzaron a andar cuesta abajo de la plaza.
El escritor, entusiasmado con la escena, llena de honradez y nobleza, cogió el mamotreto y echó a correr detrás de la pareja. Casi a la altura de éstos, exclamó:
– Perdona, pero esto es tuyo.
– No, no es mío. Esto estaba en aquel banco y alguien se lo ha dejado, no es mío.
– Me vas a disculpar, pero es tuyo. Te lo regalo. – Expresó el autor sabiendo lo que estaba haciendo y mucho más cuerdo que en días atrás – Quizá no me creas, pero yo soy el autor de este enorme legajo. Mira.
Los jóvenes se miraban; el muchacho con disimulada sonrisa, con la certeza de estar escuchando a un demente. Ella parecía más confiada.
El escritor sacó del bolsillo descosido de la chaqueta su carné, en el que demostraba ser Pablo Díaz, por tanto, el autor de ‘’Trozo de vida’’, aquella novela amarillenta por el paso del tiempo y de páginas raídas como telas desgastadas.
– Alguien dijo una vez, que un libro es el medio de comunicación entre un escritor y un lector. Para mí, un libro es algo más que una posesión material, o un elemento decorativo. Es una idea y no una demostración de lo que es capaz de crear un escritor. Qué bien nos hubiese ido a los escritores que hubiera habido museos de lectura y no bibliotecas convertidas en salas de estudio. – Sostuvo el escritor defendiendo a la literatura.
– Le entiendo. – Afirmó la chica, recriminando al chico sus escondidas burlas hacia aquel extraño señor.
– Nunca fui célebre, ni siquiera medianamente conocido, pero hoy una desconocida me ha leído desinteresadamente y es como si hubiese ganado un prestigioso premio. – Ella asentía correspondida, ante la entrecortada voz del viejo – ¿Puedo saber tu nombre?
– Anabel. No se preocupe. Se lo devolveré.
– No. No me lo devuelvas. Es mi única obra completa y tú su única lectora. Gracias, Anabel.
Dio la vuelta y se marchó, dejando a su creación en lo que estaba seguro que eran buenas manos, pese a que no conocía de nada a aquella chica. La pareja siguió su camino y él el suyo, cerrando el último capítulo de su concebido y demostrado, a medias, plan. No había escasez de lectura y desinterés en el mundo por ella. Tal vez había buenos y malos lectores, así como buenos y malos escritores, y su biografía literaria no fue más que un conjunto de buenos, y no tan buenos, inacabados propósitos. Pero lo que siempre quedaba eran los libros, y en ellos se encerró el escritor. En todos y en ninguno propio.
Y siguió viviendo y escribiendo hasta el último aliento.
Fuengirola, 25 de enero de 2005.
